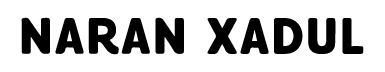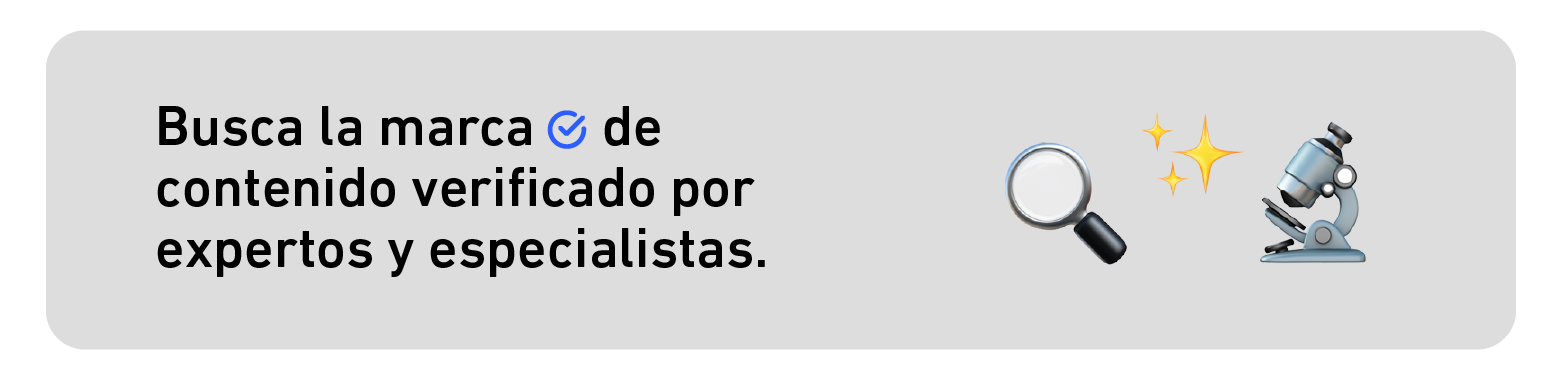El inevitable colapso nervioso que en algún momento todas las nuevas mamás tienen

Me lo habían advertido. Lo había leído en el artículo de Caitlin Moscatello, "The Inevitable New Mom Meltdown” y una de mis amigas me lo había contado.
Había una declaración irrefutable instalada en mi cabeza, de que todas las nuevas mamás, tarde o temprano, sufren un colapso nervioso, un momento de crisis, un mega berrinche de colosales dimensiones en las primeras semanas tras la llegada de su bebé.
Ese momento en que todas esas hormonas, dolores de un cuerpo en recuperación y nuevas responsabilidades se hacen un nudo gigantesco que termina por romperse de tanto jalar.
Confieso también, que aunque estaba advertida, yo sentía que a mí no me pasaría. Mi complejo de superwoman que me ha perseguido desde que era adolescente, cuando pensaba que eso que les pasaba a todos, a mí no me pasaría, me daba la misma falsa seguridad de cuando mis papás me decían que no pasará por esa zona de la ciudad tan peligrosa y yo conscientemente decidía ignorar.
Y todo comenzó bien; los primeros días después del nacimiento de mi primer hijo, yo me sentía bajo una especie de droga recreativa. Todo se sentía como flotar en nubes de color rosa; mi esposo y yo nos dedicamos con esmero a no hacer otra cosa más que admirar, oler, idolatrar y alimentar a este nuevo ser perfecto que habíamos creado. No salíamos de la casa, sólo recibíamos a un puñado de familiares que cuando venían, se dedicaban a adorar e idolatrar junto a nosotros a este nuevo Dios. –digamos que mis hermanos hacían turnos con cronómetro para cargar al bebé.
Y en esos días no cabía la idea de que el momento del famoso colapso pudiera llegar. –Pero por supuesto, llegó.
Un mes después de que nació mi bebé, lo tuve que llevar a poner sus vacunas, fui sola porque mi mamá ya había regresado a su casa y mi esposo estaba en el trabajo. Con toda mi seguridad falsa metí al bebé perfectamente en su sillita y me lo llevé al pediatra. Leo lloró las tres horas que estuvimos fuera. Lloró en la sala de espera mientras yo tardaba en darle de comer intentando frenéticamente de abrir el brasier de lactancia que se había atorado con el tirante de mi camisa, lloró cuando le cambié el pañal en el frío baño del consultorio, obviamente lloró con la vacuna y no dejó de llorar, hasta vomitar, la hora y cuarto que estuvimos atorados en el tráfico de regreso, porque por supuesto, a mí se me ocurrió calcular nuestra salida con la hora pico.
Cuando llegamos a la casa le entregué al bebé a mi esposo y me metí a llorar sola y solemnemente en el baño: tuve mi momento de colapso. Y resultó necesario.

Foto: IG @windypeakvintge
Muchos no saben que cuando se tiene un bebé, las semanas que siguen, la mamá transita por un proceso de recuperación. No sólo físico, sino también emocional y la mayoría de la veces, esa recuperación se da casi siempre en segundo plano, detrás de los pañales que cambiar, los regalos y a escondidas de las visitas para el nuevo bebé.
La mamá se recupera sin ser vista, sin robar cámara y sin causar mucho desorden. Y en esa recuperación invisible, lloras y sufres un momento de crisis, sólo para gritar al mundo. “–Aquí estoy, aquí sigo”.
Lloré por horas, (quizás días). Esa explosión catártica fue necesaria pues direccionó la luz a la herida que yo tenía que sanar. Me hizo darme cuenta que había todo un proceso emocional y espiritual que yo debía cruzar. La maternidad fue una oportunidad para tocar esa herida interior que estaba sin tocarse.
Y en ese momento de luz, es cuando tenemos el verdadero libre albedrío de dejar de ser víctimas o de tomar las riendas. Puedes elegir hacerte consciente o echar tierra encima. Puedes trabajarte, tocar y nombrar todo eso que tenemos guardado bajo la alfombra o poner más alfombras encima. Yo elegí tocar la herida, yo elegí pedir ayuda y meterme a un proceso terapeútico.