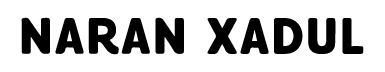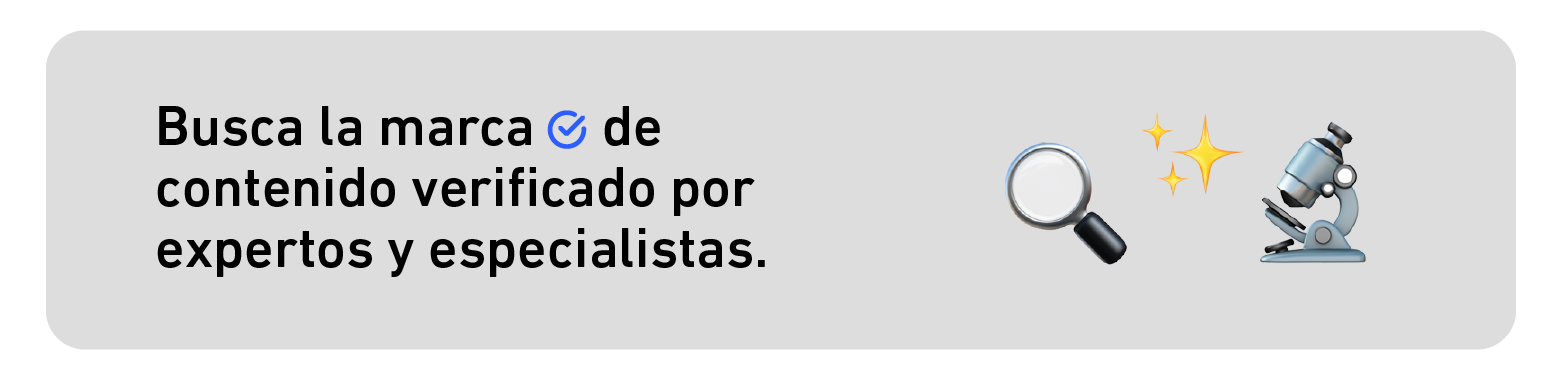Impresiones de una abuela primeriza en tiempos de COVID-19

Todo el embarazo de mi hija fue sui géneris. Comenzó en los albores de la era Covid, previo a confinarnos en una cuarentena de 15 días que lleva siete meses y que no se vislumbra fin en el horizonte.
Quizá un presagio de lo que vendría fue un Facetime que hicimos con su esposo, que estaba fuera, para que me dieran la noticia. Por instantes el miedo me invadía. No sólo el estrés de la situación en general me agobiaba; por obvias razones me preocupaba el impacto de la Covid en su embarazo, aunque información proporcionada por la Clínica Mayo expone que el riesgo de contraerla en una mujer embarazada es bajo.
La mayoría de sus salidas fueron a mi casa. El Home Office me permitió covidvir de manera segura. Pero ella no venía sola. Sabía de su presencia porque escuchaba el galope de Robyn primero, y el llegar de su panza después. No en vano le digo a Robyn de cariño “Caballa”; perra adoptiva que no pudo caer en mejores manos que en las de ella. Humildad recíproca. Ya lo dijo Gandhi: “El grado de desarrollo de una civilización se mide en el trato a sus animales”.
Durante su embarazo, me costó trabajo imaginar lo que sería expandir mi corazón; incorporar a mi vida y amar a esa personita que estaba a punto de decirle al mundo de forma imperativa: ¡Ya llegué! Una sensación parecida la tuve cuando nació mi segunda hija: me preguntaba cómo iba a ser posible dividir mi corazón entre dos; pero el corazón no se divide, se multiplica. Este músculo, si es que ahí se alberga el amor, se dilata tanto que sí se puede.
La llegada de mi nieta compone un eslabón más de una generación de mujeres valientes. Así como hoy celebro su vida, traigo a la memoria las que me precedieron y que ya no están. Por eso no puedo estar más que agradecida por ser partícipe -estar completa y en mis facultades plenas- de este suceso que dejará huella en mi vida. Y espero que yo también en la de ella.
Es lo que más añoro. Le compré su primera biblioteca y con ella la ilusión de sentarla en mis piernas mientras le leo en voz alta aventuras de piratas que saquean ciudades y heroínas que buscan tesoros y defienden territorios. También le conseguí un saco de dormir, para que la calidez de mi cariño la acompañe frente a una fogata en una noche estrellada de canciones con guitarra.
El trabajo de parto comenzó en su casa y la mayor parte transcurrió en ella. Tres días antes de dar a luz, comenzó con contracciones de Braxton Hicks, las que preparan al útero para el parto, cada cinco minutos. Con maleta para dos semanas, carriola, huevito, sólo faltó Robyn, mi hija y su esposo se dirigieron al hospital. Suspendí una reunión, de esas que nos tienen zooooooomamente ocupados, y corrí a despedirme para echarle mi mejor vibra. Por la pandemia las visitas están prohibidas en el hospital.
Hasta me atravesó la algarabía de haber ganado la quiniela. Me dije: ¡Ya me vi! Pero mi carrera, y mi corazonada, fueron en vano. Aunque tenía tres centímetros de dilatación y 80% de borramiento del cuello de la matriz, su médico la regresó a casa; las contracciones desaparecieron por arte de magia. Pero dos días después…
Sábado 18 de octubre.
1:53 de la mañana. Empieza con contracciones más frecuentes y con algo de dolor. Se va al hospital para que la valoren.
3:17 de la mañana. Seis centímetros de dilatación. Se queda en el hospital. Ya está en trabajo de parto.
4:20 de la mañana. Bloqueo. Ya comenzaba a tener contracciones y a sentirlas con más dolor.
4:51 de la mañana. Nueve centímetros de dilatación. De nuevo, la “nueva normalidad” se imponía. La espera fue larga. La expectación fue in crescendo mientras mi yerno nos compartía noticias a través de grupo de whatsapp para las dos familias. Entre pestañita y pestañita, me mantuve siempre alerta para no perderme ni un solo detalle, aunque fuera a la distancia, del nacimiento de mi primera nieta. Ya merito, me dije.
6:40 de la madrugada. Dar a luz en el amanecer. Dar a luz. Luz. Por fin, después de nueve meses, nació. Un parto rápido y fácil. Qué suerte. Qué bendición. Número 18. Cabalísticamente, el número de la vida. Me inundé en un caudal de emociones. Se me cruzaron todas al mismo tiempo. Mucha emoción, y a su vez tristeza y frustración por no poder estar allí. Pero sobrevive quien más rápido se adapta al cambio y esto es lo que es; es lo que fue.
La primera foto que vi de ella fue el detonador para que aflorara en mí todo el sentimiento acumulado. Hizo falta la tribu y celebrar el nacimiento en comunidad. Los consuegros en su casa, yo en la mía. Mis hijos desperdigados por todos lados del mundo y a la vez unidos por este gran acontecimiento vital. No me la creo todavía. ¿Lo creeré cuando la pueda sostener en mis brazos?
Escuchar la sensibilidad de mi hija después del parto me conmueve; me expande y me toca las fibras más íntimas. Es un manojo de hormonas. Es entendible. Recordé cuando di a luz de ella, mi estado era similar. De la sala de expulsión fui a la habitación sin pasar por recuperación. No fue necesario. Mi cuerpo tiritaba sin control. Sólo que ahí sí estaba mi madre acompañándome, siendo mi coach en todos mis partos. No había Covid. No obstante, hoy yo custodié a mi hija con el corazón.
Hoy me inauguro como abuela de la primogénita de mi primogénita. Y mientras termino la etapa en la crianza porque todos mis hijos ya volaron, a eso que le llaman erróneamente el síndrome del nido vacío, ella, mi hija mayor, la que me hizo abuela, empieza con la suya. Dos engranajes de vida enlazados por un lazo emocional y consanguíneo. Muchos nuevos principios.
Texto y foto: Lily Sacal Neumann